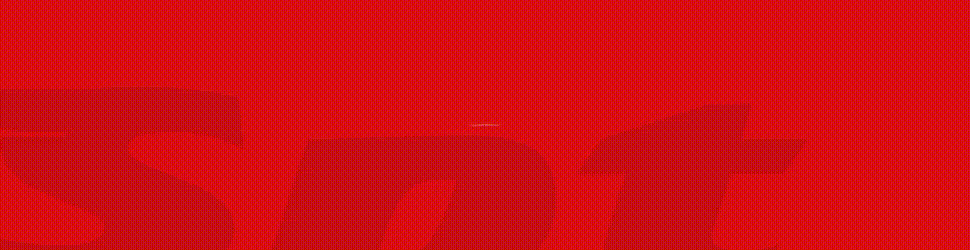Corría el año 1986, apenas tenía 13 años y era domingo por la mañana.
El sol era espléndido, como un típico día de invierno en Las Heras.
En torno a 300 corredores estábamos pronto a largar y nunca en mi corta vida había experimentado tanto miedo. Intentaba imitar a los demás corredores, quienes saltando en el lugar balanceaban enérgicamente los brazos procurando no perder la temperatura corporal.
Todos se veían seguros en su actuar, se podía intuir en sus procederes que sabían de qué se trataba todo aquello. Por el contrario en mi caso todo era novedad, pues era la primera vez que iba a competir en una carrera atlética.
No sabía qué hacer ni qué esperar, sólo copiaba y me adaptaba rápidamente a lo que me iba deparando cada momento. Buscaba entre los espectadores a mi padre, pues el verlo me confería una apreciable cuota de confianza, ya que motivado por él es que me encontraba aquella mañana en esa desafiante situación.
Toda mi vida, hasta ese día, había realizado deportes en equipo, destacando siempre, y únicamente, por mi generosidad a la hora de correr y esforzarme. Es quizás por ese aspecto de mi conducta, ya tan arraigado por ese tiempo, que tanto mi padre como yo supusimos que el atletismo podría dárseme bien.
Suena el disparo de largada. Todos los protagonistas se lanzan raudos a devorar los kilómetros que les separan de la meta. En mí, el miedo da paso al pánico en ese mismo instante. La poca seguridad que había ganado antes de la salida se esfuma por completo.
Me siento perdido entre toda esa masa frenética de corredores. El corazón desbordado de emociones desconocidas lo siento al punto de estallar. Estoy totalmente ahogado, la inspiración y expiración se confunden en un baile descoordinado y, para peor, esto apenas comienza.
Desesperadamente intento recuperar un poco de compostura. Para ello vuelvo al libreto inicial. Les copio a los demás corredores, me amoldo a sus formas de correr, al mover acompasado de sus brazos, les imito el modo de respirar.
Cartel de dos kilómetros y medio. Quienes corremos cinco kilómetros debemos girar en torno a un cono y volver sobre nuestros pasos. Estoy a mitad de camino. A esa altura de la competencia la fatiga se hace presente e irrumpe poderosa como conquistadora absoluta de toda mi humanidad.
El cerebro pugna por no rendirse. Sólo escucho y obedezco a una voz que, suplicante, me dice: “resiste”.
No puedo evitar pensar y reprocharme: “Tú te metiste en este baile”. “Para tu edad te correspondían 1200 metros”. Pero testarudo dijiste a tu padre: “Me siento más seguro en una distancia más larga”, la típica falta de humildad de la novatez. Me avergüenzo internamente de ello.
Ya es tarde: “Ahora asume las consecuencias y termina como sea”. “Abandonar no es una opción después de haberte comportado tan arrogantemente”.
Por fin, al final de la calle, la meta. “Último esfuerzo”, me digo. Cruzo la línea Alivio y alegría me invaden. Me siento como el náufrago sediento que, después de luchar por sobrevivir, finalmente, llega a buen puerto.
No sé si lo he hecho bien o mal, pero me siento tranquilo y conforme por haberla terminado. Busco a mi padre entre la multitud. Reina ahora entre la muchedumbre un ambiente festivo, muy distinto al del momento previo a la largada, donde la tensión podía sentirse y percibirse por todos lados.
Ahora, espectadores y corredores se prodigan emotivos abrazos, se ríen alegremente, intercambian palabras y gestos de sincero cariño. Puede interpretarse claramente que el drama ha pasado, dando lugar a un bullicioso final feliz.
De pronto siento que me jalan de un hombro, me doy vuelta y veo ante mí a un hombre bastante mayor, alto, moreno y casi calvo. Me mira y en tono severo, pero educado, comienza un diálogo conmigo:
-¿Ha venido usted solo o acompañado por algún mayor?
-Estoy con mi padre.
-Entonces, ¿sería tan amable de llevarme con él?
Sin decir más, obedezco y, mientras retomo la búsqueda de mi padre, pienso: “¿Habré hecho algo indebido por lo cual este hombre quiere hablar con él?”. “Y si lo he hecho, ha sido sin darme cuenta, por lo tanto nada malo puede pasarme”.
Por fin, a pocos metros de andar, diviso a mi padre, que, justo en ese mismo instante, también se percata de mí. Me dirijo hacia él, detecto en su rostro una mezcla de orgullo y felicidad, lo cual me satisface profundamente, pues es un indicio inequívoco de que mi desempeño ha sido bastante aceptable.
Nos abrazamos con fuerza, me felicita efusivamente y yo, notablemente emocionado, le agradezco.
Por un momento he olvidado al extraño señor que me ha seguido hasta allí. Cuando me dispongo a presentarlos, ellos se me adelantan y sin reparar en mi presencia, ambos hombres se estrechan las manos.
Acto seguido, y sin dar tiempo a que hable alguien, mi padre me mira y dice:
-¿Sabes quién es el señor que tienes ante ti?
Ante mi asombro y silencio continúa.
-Este hombre es Eusebio Guiñez.
Y en el modo que un periodista emplea para presentar a su entrevistado, añade:
-Representante olímpico por nuestro país en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, en la modalidad del maratón.
Un emotivo silencio se apodera de ese instante. Con verles los ojos, alcanzo a interpretar claramente sus sentimientos.
En mi padre puede leerse una admiración casi reverencial hacia aquel señor entrado en años. En don Eusebio, un dejo de nostalgia y agradecimiento por el imprevisto homenaje.
Asisto a la escena en silencio, los dos continúan mirándose por unos segundos más, unidos aún en un sincero apretón de manos.
Don Eusebio Guiñez es el primero en retomar el diálogo. Ya repuesto de la emoción pregunta:
-Qué edad tiene el chico.
-Trece años. Contesta mi padre.
-Entonces, ¿por qué ha corrido los cinco kilómetros y no los 1.200 metros como correspondían a su edad?
-Él insistió en querer correr más, es por ello que se anotó en una categoría superior.
– ¿Y por qué?, pregunta don Eusebio, no con poca curiosidad.
-Él cree ser más apto para correr distancias mayores.
Don Eusebio parece pensar un instante y luego, ya dirigiéndose a mí, me da la primera lección:
-Hijo, escúcheme bien, usted debe correr en la categoría que le corresponde, para eso están hechas.
Ante lo dicho, me limito a asentir con la cabeza y decir:
-Sí señor, usted tiene toda la razón.
A continuación, Don Eusebio vuelve a dirigirse a mi padre:
-Si gusta, puede mandarlo a mis clases de atletismo. Lunes, miércoles y viernes en la pista “Ejercito de Los Andes”, a las 16 horas. Y agrega: “el chico tiene cualidades para este deporte”.
Sin decir más, el mítico fondista mendocino saluda amablemente a mi padre, luego a mí y se retira a proseguir con la asistencia a sus alumnos.
No hay tiempo de intercambiar opiniones acerca de lo ocurrido. Pues a continuación se anuncia por los parlantes, la inminente entrega de los premios.
La ceremonia de premiación se lleva a cabo en las instalaciones del club “Polimeni”. Para ello se ha montado, encima de un escenario, un podio de tres escalones. En cada peldaño se ubican primero, segundo y tercer clasificado, y luego a cada lado del tridente principal, cuarto y quinto puesto.
A un lado, a la derecha del podio, una larga mesa abarrotada de enormes y dorados trofeos. El ambiente y la situación me resultan imponentes. Estoy embelesado contemplando aquella mesa, todo se complementa perfectamente para conferirle al momento, un aire solemne y surrealista.
Tras la premiación de una buena cantidad de categorías, llega el momento de los Menores Caballeros. El presentador anuncia mediante micrófono a los galardonados, lo hace de atrás hacia adelante como se estila:
-“Quinto Lugar, Cristian Malgioglio”, se deja escuchar por los parlantes.
Mi primera reacción es no dar crédito a lo oído, pues francamente no tenía muchas esperanzas de ser clasificado entre los primeros. Por un lado, por mi falta de experiencia en este deporte y, por el otro, por la estúpida decisión de anotarme en una categoría mayor.
No sé qué hacer, la sorpresa del momento me ha dejado sin capacidad de respuesta alguna. De pronto mi padre me alienta a pasar e ir hacia el podio. Aún temeroso y confundido, obedezco dirigiéndome al lugar requerido.
Presa de una irresistible emoción siento que estoy a punto de desvanecerme. Progresivamente siguen llamando a los demás premiados de la categoría Al lado de ellos me veo bastante menor, puesto que estos chicos son hasta dos y tres años mayores.
Se adelanta hacia mí quien parece ser una autoridad del evento. Primero me estrecha la mano al tiempo que me felicita cariñosamente y, luego, me entrega un magnífico trofeo.
Ya en mis manos, lo observo con detenimiento ¡Me resulta espléndido! El color, la textura, el tamaño… Me encuentro subyugado ante su belleza.
A continuación, alguien del público, con una cámara de fotos, nos solicita que levantemos los trofeos bien arriba, le copio a mis compañeros de podio al ver que ellos responden con espontaneidad a lo solicitado.
He aquí otro instante conmovedor y sino el que más. Con los brazos total y decididamente extendidos, la copa fuertemente asida por mis manos, toda la gente aplaudiendo con fuerte estrépito y entre los presentes mi padre.
Visiblemente conmovido, él también aplaude, nuestras miradas se buscan y se encuentran. A través de ellas nos decimos todo sin habernos dicho nada.
A treinta y cuatro años de aquel día, puedo decir que ese sublime instante me atrapó para toda la vida y aún se niega a soltarme…
Cristian Malgioglio
Tres veces campeón argentino de 100K en carretera
Foto tapa: gentileza Antonio Tello Vargas
Facebook: Fan Page Mendoza Corre (clikc acá para acceder)
Twitter: @mendozacorreok (click acá para acceder)
YouTube: Mendoza Corre (click acá para acceder)
Instagram: @mendozacorreok